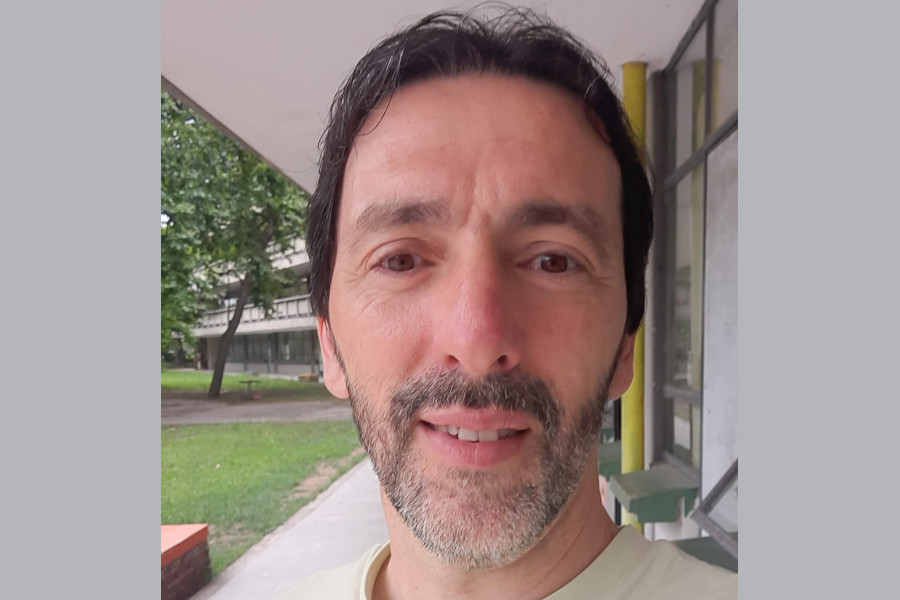
Si bien por internet “estamos intoxicados de información” a la sociedad la va socavando lo superficial e individual, según queda de manifiesto en los temas que más se googlearon en Uruguay, de acuerdo a la entrevista que el Portal APU.uy le hizo al conferencista y docente de filosofía de secundaria y facultad, Pablo Romero García.
¿Qué sociedad refleja el tipo de temas que googlea en Uruguay?
Aparecen los tópicos habituales vinculados a eventos deportivos grandes, después hay datos justamente del censo, que ahí tiene connotaciones políticas porque se buscó información en políticas públicas: saber el resultado del censo. Me pareció de los más interesantes, también hubo interés en saber cuál fue la metodología o cómo hacer el censo por internet.
Hay consultas superficiales, como el caso de celebridades. No estuvieron, por ejemplo, cuestiones
vinculadas a la transformación educativa o algunos de los hechos más sonados de corrupción, caso Penadés, caso Marset, y eso da cuenta que se busca una información más superficial, no de
profundización de temas que hacen a la vida comunitaria, política, para participar en el debate
público. Más bien hubo interés en datos como qué es Hamás, que es Israel, Gaza, qué es el agua
salada por la sequía que tuvimos. Y después hay mucho consumo de ese morbo que se tiene sobre la vida de las celebridades. Vivimos como en un reality, siendo espectadores de la vida de los famosos.
¿Quiere decir que la sociedad se corre de los grandes temas?
Exacto. Las cuestiones que están más ausentes tienen que ver con los hechos políticos trascendentes que hemos tenido, por ejemplo, no aparecen las dos grandes reformas que tenemos en curso: la reforma de la educación y la de seguridad social. De hecho, son dos pilares de este gobierno y de la oposición, todos tenemos argumentos para cuestionar esos dos planteos de reforma y no aparecen en la búsqueda. Por ejemplo, a quienes estamos en el ámbito educativo nos resulta bastante preocupante que la gente no se interese por el tema, es una preocupación que circula en los docentes, en quienes gobiernan la educación, sectores políticos, pero no va mucho más allá. El impacto no llega a la población que en definitiva es la primera receptora de las políticas que se terminan aplicando. Eso es preocupante.
Todo pasa por la inmediatez, y lo individual porque las búsquedas nada tienen que ver con los temas comunitarios, desaparecen bastante, caso los grandes proyectos de transformación de la sociedad están ausentes de esas búsquedas. Se basan en cuándo juega Uruguay, cómo se tiene que llevar adelante el censo, pasa más por esas cuestiones.
¿Descreimiento o más individualismo?
Creo que una combinación, pero prima el individualismo. Yo doy clase también en la Facultad sobre Ética, y estudiantes universitarios tienen una perspectiva individual y no de pensar la sociedad en su conjunto. Hay acciones muy individuales y, a su vez, hay descreimiento, incluso en muchos que se creen más informados y con preocupaciones políticas.
A través de las tecnologías se accede a mucho material, ¿tenemos una sociedad más, o menos informada?
A esta altura creo que estamos intoxicados de información, pero sigue siendo clave saber cómo
navegar y discernir con inteligencia. Uno lo ve en los espacios educativos, puedo indicar una búsqueda y los alumnos recurren permanentemente a las herramientas tecnológicas de búsqueda. Yo que soy profesor de filosofía puedo decirle a un alumno busca sobre Aristóteles y le van a salir 8 millones de referencias, el tema es cómo navegar, como poder discernir entre la información que nos permite profundizar sobre el tema o que es adecuada, de la que no lo es. Ahí sigue siendo fundamental el capital cultural que tiene incorporado el alumno y adulto que esté acompañando. Pensaba en las búsquedas vinculadas a la salud, la cuestión es que aparece el doctor Google, y se busca sintomatología, características y uno de esa forma define patologías y hay gente que se llega hasta automedicar a partir de la búsqueda de información sin apoyo profesional en ese mar de información.
¿Según sus palabras lo que está faltando es ser más críticos?
Sí, es el gran problema que estamos teniendo, incluso uno lo ve hasta en las evaluaciones
académicas. Me pasa en la Universidad a veces hacen corte y pegue de información que sacan de
internet sin criterio, trozos diferentes. Tenemos muchos casos, seleccionan fragmentos de información disponible en internet y con eso arman un ensayo o un escrito sin siquiera haber leído los textos.
¿Hay tendencia a leer poco?
La lectura de largo alcance prácticamente ha desaparecido. Tenemos una enorme dificultad en ese sentido porque la captación de la atención cada vez es menor, ahí tenemos el problema de la concentración como una de las dificultades, lo vemos en las aulas. Twitter, WhatsApp, Facebook,
te sugieren hasta la limitación de caracteres, y eso lleva a un hábito de restringir el lenguaje, lo vemos en los estudiantes, el código lingüístico se ha reducido mucho en el estudiante, y repercute en el pensamiento porque a menos código lingüístico menos complejidad en el pensamiento. Hoy es imposible que te sigan una lectura o escritura de largo alcance, les genera una enorme dificultad la narrativa, encontrar argumentaciones. Hay como un alfabetismo funcional, casi todos sabemos leer y escribir, pero hay otro alfabetismo que es la comprensión lectora, no basta saber leer y escribir, no hay una mirada, comprensión crítica de los textos. Yo digo que son los nuevos analfabetos del siglo XXI.
*Montevideo. Profesor de Filosofía, posgraduado como Especialista en Política y Gestión de la
Educación Universidad CLAEH). Docente de Ética en Universidad CLAEH. Subdirector del Liceo IBO
(Instituto Batlle y Ordoñez). Profesor de Filosofía y de Informática en educación secundaria. Autor
del premiado libro Sobre el sentido de educar, publicado en 2021. Conferencista y articulista a
nivel nacional e internacional sobre temas educativos y filosóficos, se ha desempeñado como
docente de Teoría y Práctica de la Argumentación en la Universidad Católica y ha realizado ciclos
de columnas de Filosofía


